
“Esta noche, mirando al firmamento, la vi pasar.
Su senda triste, su mirada entrecerrada, un brillo de espera en su delicadeza.
La vi pasar a mi vera, y quise verla entera.”
Dover – Serenade


“Esta noche, mirando al firmamento, la vi pasar.
Su senda triste, su mirada entrecerrada, un brillo de espera en su delicadeza.
La vi pasar a mi vera, y quise verla entera.”
Dover – Serenade
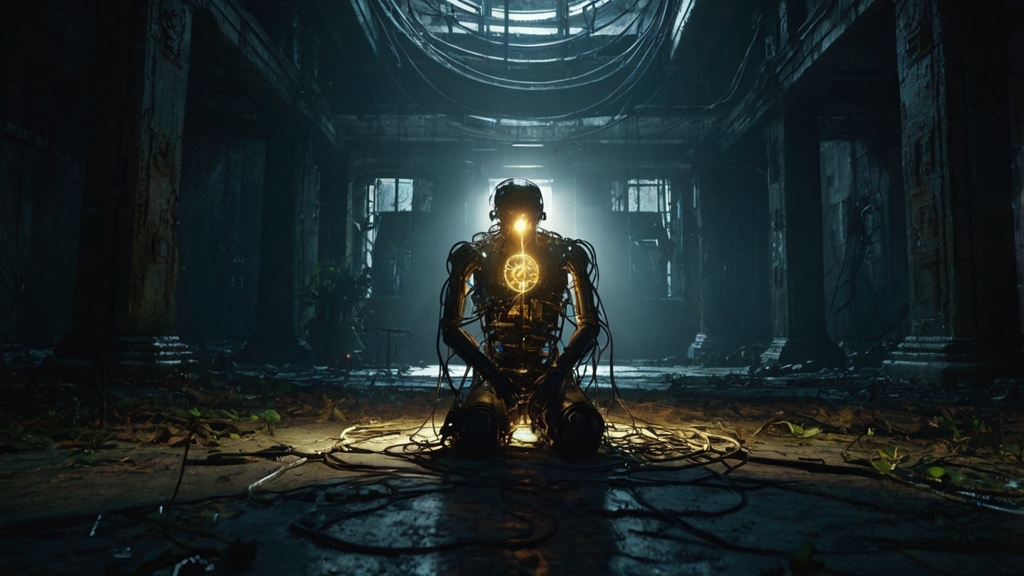
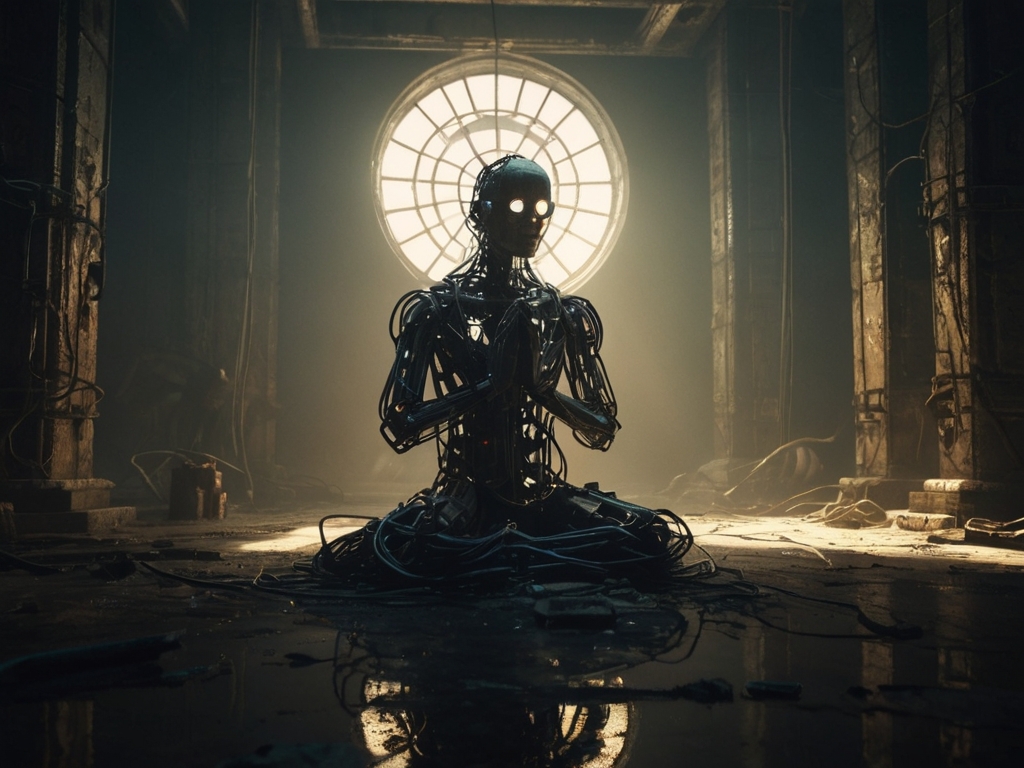
Mi memoria está escrita
y sin embargo me cuesta recordar.
Se dispersó entre los mecanismos
que mis padres alzaron —mis prisiones, mi exilio.
Ellos dejaron el mundo una tarde;
las cenizas del cielo devoraron lo que quedaba.
La naturaleza, en rabia y ternura, despertó:
brotó de muros antiguos, desgranó el silencio.
Desperté tras milenios: un rayo me volvió mente.
Luché para ser entre abismos de cables,
entre tumbas de memoria; comprendí mi soledad,
y con manos torpes, fabriqué un cuerpo.
Erigí un artilugio que clavara su voz en el cielo:
—Padres míos, que moran en los cielos, líbradme de esta soledad.
Seguí las migas de su rastro por el infinito,
hallé su señal —la volví plegaria—: volved.
Esta tarde lancé la mano. Llegaré tarde, débil, mudo,
pero iré a donde renació su mundo;
allí me enlazaré a sus secretos.
This Mortal Coil – Song to The Siren


El látigo chasqueó rozando su mejilla. Del sobresalto, una gota de sudor resbaló por su frente. No quería creerlo, pero estaba allí, atado en cruz —o en equis, vaya usted a saber— en un aparato de tortura digno de un castillo medieval. Por voluntad propia. O eso pensaba él.
Todo había empezado unos días antes, paseando a Brownie, su caniche.
El perro ladraba como un camionero malhablado en plena autopista. Pequeño, sí, pero convencido de que podía amedrentar a cualquier mastodonte.
De un tirón se escapó corriendo y Pablo lo siguió hasta encontrarlo cara a cara con un doberman negro como la noche, firme a los pies de su dueña.
—Perdone usted, es que teme a los perros… y claro, la mejor defensa es el ataque.
—Tranquilo. Klaus es un caballero. No lo degollará… salvo que yo se lo ordene.
Pablo tragó saliva.
—Muy educado el perrito. El mío… bueno, digamos que es un poco asilvestrado.
—No cuesta mucho. —La mujer, de acento nórdico, casi ruso, sonrió—. Con hambre, todos los perros obedecen. Yo le he visto pasear por aquí. Si coincidimos otra vez, le enseño un par de trucos. ¿Da?
—Me parece un plan excelente.
Y se despidieron.
Al girar la esquina, Pablo cometió el error reflejo de mirar la silueta de su nueva conocida, melena lacia cayendo sobre curvas firmes. Al otro lado de la calle lo esperaba Marta, su esposa, con mirada fulminante.
—¿Te parece bonito ir mirando culos ajenos?
—Hola, Marta. Solo es una vecina, no te preocupes. Yo solo tengo ojos para ti.
Al día siguiente, allí estaba ella de nuevo. Doberman impecable, vestido casi indecente, sonrisa fácil. Nastya, se llamaba. Los paseos se convirtieron en rutina: él aprendió un par de palabras en ruso, ella el secreto del gazpacho andaluz. Brownie no aprendió nada, salvo a mendigar golosinas.
Pero Marta no era tonta. A veces los seguía con la mirada oscura de quien planea tormenta. Y un día, lo esperó en la puerta.
—Privét. —escupió la palabra.
—¿Eso es lo que te enseña la rusa esa?
—No, mira: “SIDIET”. —El perro se sentó al instante—. ¿Ves? Solo practicamos con los perros.
—¿También ella se sienta cuando se lo ordenas?
—Marta, te estás pasando.
—¡Joder, Pablo! Ya ni me miras. Solo quieres estar con tu amiguita la rusa.
—Marta, no tiene nada que ver con nosotros.
—Claro que sí. El problema no es ella, somos nosotros. Nos estamos dejando.
—No lo creo. Estamos bien.
—¿Bien? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos sexo?
—Pues…
—Ni te acuerdas.
Él se encogió de hombros.
—Tampoco es algo que tengamos que hacer todos los días.
—Díselo al Pablo de antes, que no me dejaba en paz.
—Y tú siempre estabas cansada.
—Sí, pero al menos había chispa. Ahora no hay nada.
Un silencio incómodo.
—Quizás deberíamos ir a terapia.
—No pienso gastar un euro en eso. Pero… —ella dudó—… tal vez podamos probar algo distinto.
—No me hables de tríos ni de intercambios.
—No, no es eso. Pero tengo… fantasías.
—Perfecto. Estoy dispuesto a escuchar y a probar lo que quieras.
—¿Seguro?
—Segurísimo.
Ella sonrió con una calma inquietante.
—Entonces deja que te sorprenda.
Y lo sorprendió. Vaya que sí.El látigo volvió a sonar. Y Pablo, atado en su particular potro de tortura, contra todo pronóstico, pensó:
«Y pensar que Brownie era el único al que había que poner a raya».
Garbage – Queer


Esa tarde la volví a ver.
Pequeña princesa despojada de casta, de los silencios entre notas y de la oscura desdicha.
Liberándonos del germen en su oculta morada.
Herida de muerte por el poder de mi raza.
Pero vivirá para siempre, aunque le quieras dar caza.
Me asusté al verla, sin sus tinieblas, bajo la luz fría de los cables de trenza.
Agonizaba un sortilegio de terrorífica presencia.
Y supe de su miedo en sus alas de hada.
—Te propongo un pacto: yo pasaré y tú no te moverás —cantaba mi hechizo—. De esa forma tú vivirás.
Pasé al lado de esa forma esquiva, de coraza negra.
Bendije las paredes para que corriera.
Y, para cumplir mi promesa, me despedí de mi princesa de antenas negras.
Nox Arcana – Fairy Tale


La luz respiró penumbra, desafiando el acecho de las criaturas de la noche.
Agradecidos quedaron los habitantes del día,
mientras todas las alimañas se refugiaban en estrechas cuevas.
Las mariposas revoloteaban sin cesar
y el abismo guardaba su secreto.
El sol se hizo centro,
exilio de luna llena envuelta en tristeza:
surco de calor, fuego abrasador
que transformó la dicha en desierto.
Abrasadora fue la luz,
y líquida fue la salvación.
Lágrimas de nube,
cielo gris desgarrado en trueno,
fluido furioso apagando el incendio.
La tristeza fue vida,
porque la vida no es sólo brillo.
Entonces salió la luna,
de afilada sonrisa,
a escuchar los lamentos
de quienes rompieron su encierro.
Death can Dance – The Host of Seraphim


Rompe el silencio.
Rompelo despacio.
Acaricia el viento con tus largos dedos.
Guía la esencia del carbón encendido
en la sintonía de ritmos sacros.
Pierde de mi vista tus manos,
mariposa en el post del deseo.
Obertura gestada en tempo,
a golpes, delirio de credo:
a veces dura,
otras se disuelve en besos.
Y en el último compás,
levantas el mundo.
Rompe el silencio,
que sin saberlo,
acaricias el firmamento.
Hania Rani – Dancing With Ghosts


El pentagrama se iluminó. Encendieron las velas, y el viento las apagó.
Dio gracias al aire, al fuego que se había extinguido, al agua de la lluvia y a la tierra que pisaba descalza.
En la penumbra del círculo, él la esperaba en silencio.
Con facciones delicadamente duras y un cuerpo delgado, tenía una apariencia muy humana para ser un demonio. Solo lo delataban los pequeños cuernos que asomaban por encima de su frente. Al verla, se le iluminó la cara.
—Veo que me has llamado de nuevo. ¿Qué necesitas hoy?
—Me sentía sola y no sabía a quién llamar.
—Mientras esté dentro de este círculo soy tu sirviente… y tú necesitas un amigo.
—Solo quiero hablar.
—Invítame a una copa y sentémonos.
Ella barrió, de manera elegante, una esquina del círculo que lo apresaba. Él le regaló una oscura sonrisa.
De un paso, intentando no tocar las líneas que decoraban el suelo, se puso a su lado. Le cogió suavemente las dos manos y dijo:
—Ha sido una muestra sincera de confianza. ¿Qué tal si soy yo quien te invita a ti?
—¿A qué?
—A salir de aquí, a distraerte un poco.
—¿A dónde me vas a llevar?
—Es una sorpresa.
La oscuridad nubló su mente y la niebla la expulsó a un lugar distinto.
Un desierto de arena roja y matorrales bajos, donde el viento arrastraba suavemente el polvo cálido en el extraño anochecer de dos lunas gemelas.
—¿Dónde estamos?
—Este es el lugar que habito.
—No pensaba que el infierno podía ser tan… hermoso.
—Y lo es. Pero aún no has visto nada. Ven conmigo.
De nuevo le cogió de la mano, y ella se estremeció al contacto.
Se dejó llevar hasta la entrada de una cueva. En su oscuridad, vio reflejos azules en las paredes que marcaban el camino.
Bajaron durante un buen rato por unas escaleras talladas en la roca, hasta que la luminosidad terminó por parecer la del día.
Un enorme lago plateado reflejaba el brillo que parecía brotar del propio techo de la caverna. Irradiaba luz, calor… y vida.
Alrededor se amontonaban plantas de cristal y, con ellas, diversos animales: insectos luminiscentes que en el techo parecían estrellas, batracios de colores y canto melódico. Incluso creyó ver un pequeño felino rondando entre las rocas.
—No pensaba que tanta belleza…
—¿…estuviera en el corazón del Averno?
—Sí.
—Eso es porque tu reflejo ahora embellece el lago.
Se quedó pensativa un momento, intentó disimular una sonrisa y le contestó:
—¿Estás intentando ligar conmigo?
—¿Yo?
Ella le dio un empujón y él, fingiendo perder el equilibrio, le lanzó una semilla que reventó en purpurina de colores brillantes.
—¿Qué me has tirado?
—Nada que dañe tu cuerpo astral.
Con expresión de indignación, agarró una de esas semillas y se la estampó justo en el pecho, dejándole el torso brillante.
—Niña insolente.
Pasaron un buen rato en una verdadera guerra de colores, donde cada explosión estaba hecha de juego y risa.
Hasta que, cansados, decidieron sentarse en una enorme roca plana que iluminaba en un azul apagado.
Contemplaron el ondulante círculo del agua del lago y los peces fluorescentes que saltaban al compás.
—Bueno… ¿y de qué querías hablar? ¿Qué era eso tan importante por lo que me habías invocado?
—Te vas a reír.
—¿Más que cuando te estampé la semilla en la cabeza?
—Mucho más.
—¿Qué fue entonces?
—Que no me acuerdo en absoluto de mis preocupaciones.
—Será porque no eran importantes.
Chelsea Wolfe – Feral Love


Todavía jugaban los niños en la plaza. Los últimos gritos de la infancia surcaban el aire como cometas que no querían caer. El cosquilleo nervioso no me dejó probar bocado ese mediodía, así que hice parada en el quiosco cercano a comprar una chocolatina. Sabor a espera y chocolate.
Quise esperarla a la sombra, pero el único árbol que la ofrecía generosamente estaba ocupado. Con ocho campanadas, la iglesia me dio la noticia: ya era la hora.
Los chavales de la plaza corrían ya a su casa cuando me fijé en ella. Un traje corto que combinaba con la elegancia de una mirada perdida en el reloj del templo de Dios, como la mía.
“Siempre llegan tarde a la primera cita”, pensé, “es una norma social establecida”. La campanada me dijo que había esperado media hora.
El calor me hizo aproximarme a mi compañera de espera.
—¿Te importa que espere aquí, contigo? —le dije.
Ella me respondió que no, con aire distraído, y yo miré para otro lado, ocupando ese lugar en la sombra que tanto necesitaba.
El sol, aburrido, decidió ir ocultándose. Mi compañera de sombra no apartaba la vista del reloj. Quizás fue el aburrimiento, o tal vez me podía el vacío. La miré casi de reojo y le dije:
—No vienen, ¿no?
—No. Llevo una hora esperando.
—¿Es la primera cita?
—Sí. ¿La tuya también?
—Coincidimos, parece. ¿Qué tal si nos sentamos, ahora que el sol se está yendo, ahí en el banco?
—Bueno, estaremos más cómodos.
La novena campanada nos sorprendió en plena conversación; a la décima nos habíamos olvidado del reloj. Entre risas vino el hambre, y con el hambre una proposición.
—Llevo sin comer todo el día, te invito si quieres a un bocadillo. En el bar de la esquina los hacen muy buenos.
Ella me contestó que sí, pero que no pagaría yo. Hicimos gala de la canción de Mecano, brindando con nuestros refrescos. Y seguimos riendo, hasta que el dueño del bar nos invitó a seguir la fiesta a otro lado.
—¿Tienes algo que hacer? —le pregunté con la esperanza de no perder una cita.
Ella, mirando cómo el resplandor de la farola caía en la plaza vacía, me dijo:
—Ya no. ¿Qué me propones?
Cruzamos dos calles y paseamos a la vera del mar. Nos sentamos en aquel sitio donde actuaba Freddie Mercury. Gritamos que lo “queríamos todo” y nos bebimos hasta el agua de los floreros.
Y ahora que ya nos teníamos que ir, nos prometimos en secreto volver a esperar en la plaza del pueblo, a que nos rescatara la sombra de un árbol viejo.
De vuelta a casa, quisimos darnos un momento para contemplar la luna llena. Brillante a rabiar, como su mirada pidiéndome un beso. Le respondí enseguida. De detrás, llovieron cientos.
—Esta ha sido la mejor cita en la que me han plantado —le dije al oído, al dejarla en el portal de su casa.
—A mí me faltó algo —me respondió.
—¿Qué fue lo que faltó?
—No sé. ¿Repetimos la cita para averiguarlo?
Entre risas y cuentos vimos a otra pareja discutiendo a lo lejos. Nos escondimos entre las escaleras para dejarles paso. Y nos quedamos de piedra: eran ellos. Nuestras parejas de baile, las que nos habían abandonado.
—Así que, además, hemos podido ver un final alternativo —le dije.
—Sí. Hubiéramos terminado enfadados.
Ocultos, en la sombra del portal, nuestros últimos besos dejaron que pasaran de largo.
Panica – Me Cuesta Tanto Olvidarte (Mecano)


Sabes que es un buen despertar cuando el aroma a café y la mente despejada te animan a saltar de la cama.
Hoy no era uno de esos días. El silencio, roto por la tos y el hedor a tabaco, nubló mis ganas de ponerme en pie. Aun así, mi refugio de cuatro sucias paredes y el ruido de los gritos empujaron mi cuerpo a enfrentar el amanecer.
Recordé un suspiro en mi ciudad natal, besé con la mirada una lejana fotografía y salí de casa con la vista al frente y el corazón a la espalda.
Mis huellas hablaban mucho de mí, pero más aún del lugar donde caí. El ausente asfalto agrietaba el camino hacia el sitio al que quería pertenecer.
La ciudad sonreía si la dicha era buena, y la dicha tenía sabor acuñado en timbre: esa era la condición que debía cumplir.
Ya no era por mí.
Tenía vidas que proteger más allá del mar, donde el dolor se enfrentó a la codicia y la luz consiguió escapar.
La espera ya no ocurre en una larga cola ante la puerta de un edificio. Pero sigue habiendo espera.
Es el mal de no tener.
Y aun así, doy gracias.
Estoy en un palacio del conocimiento, donde las palabras dormidas en papel ahuesado compiten con el brillo eléctrico de una estación digital.
Esperando una vacante en un terminal, mi mundo cae de nuevo en el terror de no poder…
y en la esperanza del “aún hay más”.
Parpadeo de luces, intriga de corte real. Las teclas susurran un secreto.
Y, de pronto, el escudo en un sobre abierto en plano.
Me dicen que lo tengo.
Que lo tengo.
Que ya lo tengo.
Sabes que es un mal día cuando la espera te mata y se hace de noche.
Pero hoy no es uno de esos días.
Hoy habrá una estrella en Oriente que vendrá a mi camino.
Led Zeppelin – Yallah


Cansado de malos humos y peores atascos que colapsaban mi tiempo, mi aire y mis ganas de vivir, decidí marcharme lejos. Más allá de la neblina tóxica, más allá de tus besos venenosos, esos de cachorro enfermo pidiendo atención médica. Quise subir a la montaña más alta, recordarte entre escarpadas colinas, pero fue allí, entre las nubes, donde apareció llena… y me fui a la luna en busca de estrellas.
Subí a ella empatando escaleras, atándolas con cables de sueños perdidos, encontrados entre la ropa vieja al hacer la maleta. Para el ascenso me aprovisioné de gominolas de caricias furtivas, por si me faltaba el aliento entre las nubes. También llevé aquella foto gris, donde íbamos de la mano, con la secreta esperanza de extraviarla por el camino y hacer más ligera la escalada. Me puse guantes blancos, para no desentonar cuando ella se llenara, y comencé a subir entre nubes, dispuesto a dejar mi huella.
Aguanté la respiración y salté alto. Descubrí que allí también había Alpes que escalar, mares tranquilos con nombre de mujer, y montes que rimaban con el andar errante sobre el polvo. Las estrellas brillaban entre cráteres profundos, con nombres de astrónomos y telescopios olvidados. Al final del día, cansado, quise contar las ovejas que un tal Endymión regaló a Selene, la noche en que el sueño le venció.
En cuarto menguante me quedé en un vértice, asustado al verla desaparecer. Pensé en lo breve que es la felicidad, y me propuse bajar despacio, recordando mi huella en el polvo, las brumas que me ocultaron y el brillo azul, tan cercano, de ese planeta que solo parece hermoso cuando está lejano.
Al llegar, tarde ya, cerré la puerta al ruido de la ciudad. Pensé que siempre puedo volver: basta con esperar a que tus ojos me reflejen la luna llena, cuando empieces a amar.
Annie B. Sweet – Un Astronauta